
Cuando papá sufrió el tercer accidente cerebrovascular, yo estaba en Barcelona. Él, en Chile. Mi hermana, que es médico, me dijo por teléfono: Intenta viajar hoy; tal vez alcanzas a despedirte.
Los accidentes anteriores habían sido por coágulos.Este no.Esta vez se rompió una vena en el cerebro y la sangre empezó a inundarlo todo.Lo supe en cuanto escuché “hemorrágico”: la palabra ya traía el desastre adentro.
Nadie tenía muy claras las implicaciones que este último accidente podía tener.Todo el discurso médico se parecía más a la magia (o a su ausencia) que a una verdad categórica y científica. Lo entendí como un buque hundiéndose; los recuerdos, las palabras y los movimientos de papá flotando torpemente, sumergiéndose, como containers extraviados en el océano.
Seguía al teléfono con mi hermana.
De esa conversación breve y entrecortada, marcada por llantos y sollozos pésimamente disimulados por mi parte, me quedó más o menos claro que, desde ese día en adelante, mi papá pasaría a ser un padre-hijo.
O así nos había entrenado él.
En otras familias, ante un accidente así, un padre puede convertirse en un mueble o en un vegetal, pero no en la nuestra: él fue nuestro papá-mamá. Nos entrenó para cuidar. Nunca menos.
Es curioso lo que la tragedia le hace al cuerpo.
No sé.
La cara se te deforma de tanto llorar: el rostro se paraliza, la cuenca de los ojos se pone negra. Algo chupa tus costillas hacia adentro, empequeñeciéndote. Una fuerza te pliega hasta hacerte diminuto. Unidimensional. Un origami de carne.
Hasta ese momento, siempre me habían parecido ridículas las escenas de personajes llorando en el suelo, abrazados a sus rodillas. Un cliché de serie mala, pensaba. Gente sin imaginación para sufrir de pie.
Y, sin embargo, ahí estaba yo.
En el suelo, solo, abrazado a mis rodillas, con un terror primitivo.Quizá por la brutal nitidez del desamparo.Quizá por la distancia, insalvable, entre el cuerpo de mi padre y el mío
Durante los 67 minutos que tardó mi pareja en llegar a casa, me vi, más de una vez, desde arriba, como esas tomas de dron en los noticiarios cuando pasa algo terrible y quieren que todo parezca un campo de batalla. Hecho mierda. Una criatura parecida a un perro temblando; una cosa deforme —idéntica a un monstruo que solo sabe aterrorizarse a sí mismo—, arrojada sobre el parquet.
Lejos.
Inútil.
Con un globo en la tráquea.
Emerge algo desde mi tórax.
Una extremidad inédita. No era un órgano: era una ramita, blanda, torpe, colgando hacia afuera. La notaba tantear, buscar otro cuerpo. Se parecía al dedo de ET, pero brotando de mi esternón. Un conjunto de imágenes encarnadas.
Era eso. Una escena reproducida en bucle:
Papá me abraza.
Cada vez más pálido.
Cada vez más blando.
El gesto, la piel
se afina. Se rompe.
Nace un mundo nuevo sin él.
Pensé que tal vez sería práctico volver a creer en dios. No por fe, sino por orden: alguien a quien formalizar mis quejas por esta pésima experiencia como creyente.
Entré en una iglesia de la Rambla de Catalunya que ya conocía de pasar por afuera cuando caminaba desde la estación de bus hasta mi casa; una iglesia sin turistas, aburrida, impermeable a cualquier curiosidad arquitectónica, ordinaria en el mejor de los sentidos.
Me senté en un banco de la segunda fila. Esperé un rato. Recordé una frase que leí en la Biblia: «A los tibios los vomitaré».
El banco crujía con cada movimiento.Un código Morse indescifrable entre dios y yo.
Un globo in crescendo en mi garganta.
No pude viajar al día siguiente. No había vuelos y, si había alguno, el precio del pasaje era pornográfico.Tuve que esperar cuatro días.
Cada noche, cuando en teoría debía dormir, me acosaba la misma imagen: papá muriéndose mientras yo dormía.
¿Qué clase de mierda de hijo se duerme sabiendo eso?
Exhausto, con ganas de dormir y de salir corriendo al mismo tiempo, lo único que atiné a hacer fue leer: confundir al cuerpo.
Revisé la biblioteca como quien busca vendas después de un accidente: rápido, pero con una atención casi religiosa. No cualquier libro servía; una mala lectura podía agravar el daño.Terminé sacando Amuleto de Bolaño. Necesitaba la ternura delirante de Auxilio Lacouture, su protagonista.
Lo leí como si fuera un libro de autoayuda. Casi con pudor.
Me habría gustado soñar con ella para que el desamparo no se propagara también a mi mundo imaginario. La irrealidad habría ganado en magia. Pensé en Macondo. En Harry Potter. En otros universos, más o menos cercanos, donde poder descansar.
A ratos los párrafos se me disolvían. Cerraba el libro, medio dormido, y la veía: sentada frente a mí, en un bar cualquiera de Barcelona, con el vaso a medio terminar. No decía nada trascendental:
—Tranquilo—me repetía—, a veces uno no llega a tiempo.
Hablábamos poco; lo justo para enumerar nuestros terrores latinoamericanos:
Para ella, buscar su navaja en el bolso, una noche oscura en la ciudad, mientras vienen dos tipos en su contra, y no hallarla.Para mí, pelear con esos conchesumadres de las aseguradoras que convierten cada día-cama de papá en un número.
Ella me miraba con la resignación de quien ya vio demasiadas derrotas ajenas. Mi historia, aunque triste, era ordinaria: un latino más con un papá moribundo a la distancia.
—Poetas muertos hay miles —me dijo—. Padres muertos, millones.
Imagino que nuestra historia está llena de encuentros que nunca sucedieron, y a veces uno habla con una persona desconocida como si se inventara una madre o un hermano.
En algún punto, la escena se quebraba: el celular vibraba sobre el velador; notificaciones de correos de la clínica, transferencias bancarias, correos del seguro, WhatsApps de mi hermana.
Entonces, la voz de Auxilio se apagaba y se encogía como una servilleta usada. Lo único que quedaba era una inútil frase del libro subrayada: «Yo soy la madre de todos los poetas y nunca permití (o el destino no permitió) que la pesadilla me desmontara».
Quizá la literatura no nos salva.
Pero un libro abierto, lleno de silencios, a las 3 AM, puede ser un refugio.
Al cuarto día, por fin, viajé.
Hice el trayecto completo con el cuerpo en modo piloto automático: aeropuerto, cola, asiento de pasillo, bandeja con comida insípida, escala, otro aeropuerto, otro avión.
En Chile, mi padre me esperaba en una cama clínica.
Lo único cálido eran las luces LED.
Se había encogido.Su cuerpo, que para mí siempre fue el de un adulto incansable, ahora parecía una bolsa de huesos mal acomodados.
Tomé su mano. Él me miró.
Sus ojos seguían azules, pero la mirada titilaba, como cuando uno mira a través de un vidrio sucio. A veces, por unos segundos, reconocía en él la vieja mirada de mi padre. Después se apagaba de nuevo.
Durante más de treinta años, sus ojos habían sido la sombra de un boldo corpulento en pleno verano. Ahora me tocaba a mí ser su refugio.
Mi hermana me explicó, con la voz de médico que ya no quiere ser hija por un rato, que el daño era profundo, pero que debíamos tratarlo como si se fuera a recuperar:
Estimularlo.
Mantenerlo despierto.
Hacerle preguntas básicas.
Sumar. Nombrar cosas.
Recordar el nombre del presidente.
Recordar los nombres de sus hijos.
El suyo.
Reconocer el lugar donde está.
Mi padre a veces preguntaba por mi madre.
A veces por la suya.
También por mi hermana mayor.
No sabíamos si decirle que llevaban años muertas.
Lo intentamos todo.
Pero mi padre ahora estaba hecho de agua y sal.
Pensé en la ramita que me había brotado del pecho días antes.
La sentí otra vez, empujando, queriendo meter la mano en esas máquinas que lo rodeaban y desenchufarlo todo.
No podía dormir.
Me abrumaba una idea inconfesable, casi como un crimen:
Morir no es lo peor.
Es transformarte en ruinas.
Atrapado entre tubos y máquinas de oxígeno.
No sé.
Quizá llega un momento
en la vida de todo hijo
donde amar a papá
es desear matarlo.
¿Qué es ser adulto?
¿Decidir si incineras o entierras?
¿Heredar una deuda médica?
Me escuché decirlo en voz alta por primera vez:
—Papá murió.
Nadie te entrena para decir eso.
Para esa combinación exacta de palabras:
papá
murió.
Te quema la lengua como un shot de agua hirviendo en la boca.
Tengo una foto de 1990 en la que aparece toda nuestra familia.
Éramos cinco.
Ahora solo quedamos mi hermana y yo.
A veces es como si nos cazaran.
Quizá ser adulto es mirar esa foto sin quebrarse.
Nunca me hice la pregunta del porqué.
Nunca tuve ese tipo de coraje.
Ni por qué pasó,
ni por qué a nosotros,
ni por qué ahora.
En vez de eso, cada vez que puedo, escribo y reescribo escenas: escribir como técnica de reanimación. Escribir para oler, una vez más, la camisa usada de papá. Hasta que sus ojos se abran en mis ojos. Hasta acceder a un viejo instante:
Estamos vivos.
Mi papá está en la cocina, calentando agua para el té con leche.
La mantequilla se derrite apenas sobre las marraquetas abiertas.
Las cucharitas golpean la loza.
Papá está vivo y se ríe con la boca llena.
Los cuerpos aguantan
mientras los rayos de luz
caen
hinchados
como limones.
Nadie advierte que ese momento —doméstico, vulgar— es sagrado.
Mucho menos nosotros.
Incluso el más ateo, cuando le arrancan a un ser querido como un diente en seco, necesita un dios.
Un dios más de manjar que de incienso y misa.
Yo lo he visto.
Sigo ahí.
©
[2025] [Héctor Lira] Todos los derechos reservados
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los textos sin autorización previa por escrito. Cualquier uso no autorizado será considerado una violación de los derechos de autor y estará sujeto a las correspondientes acciones legales.
Apúntate, que lo último —lo urgente, lo triste, lo hermoso— te lo dejamos en el buzón, como carta sin remitente.
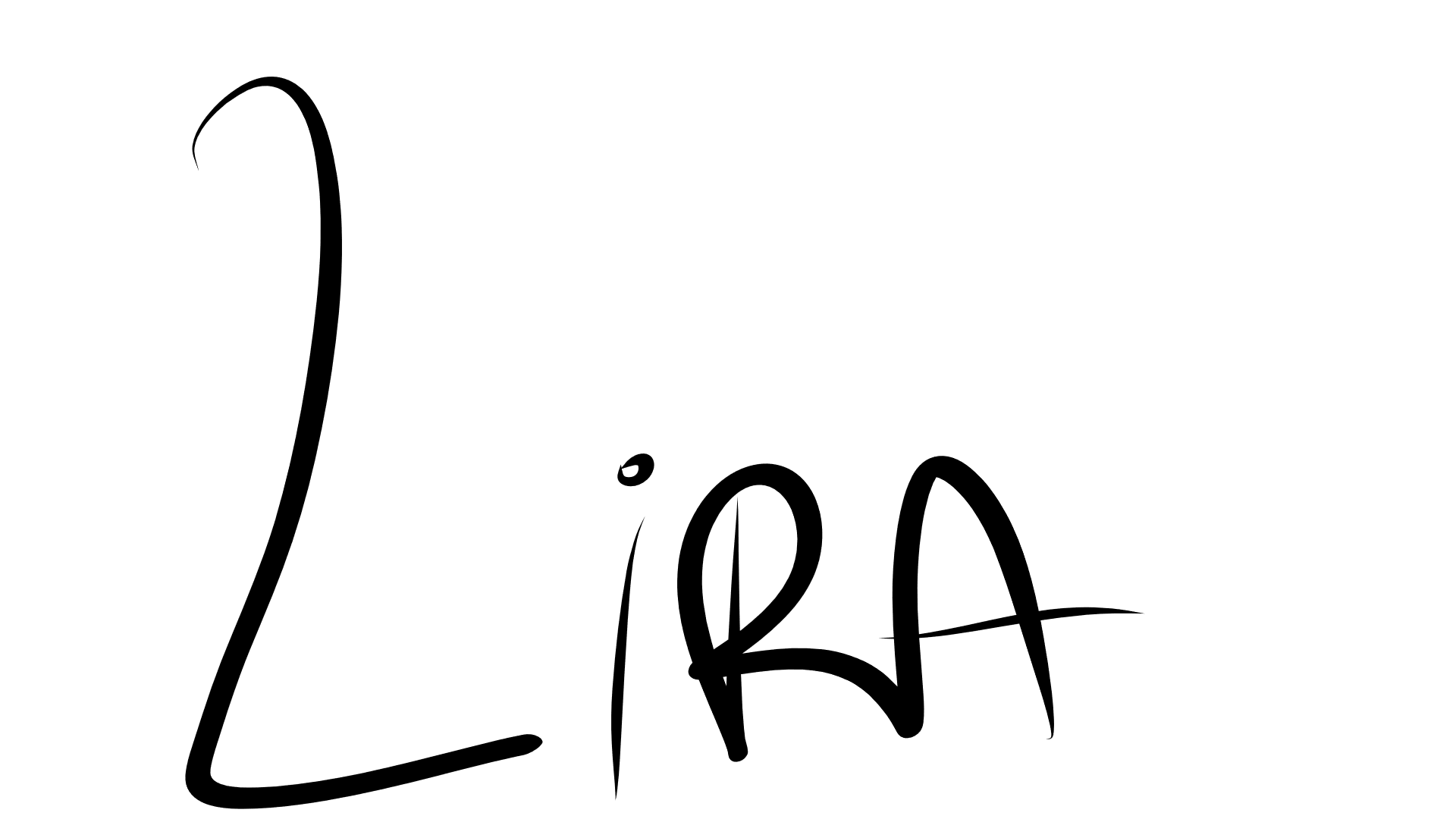





Member discussion