
“Aquí el calor es diferente,
el Sol es taíno,
ahora todos quieren ser latinos,
pero les falta sazón.”
Benito Martínez Ocasio
“Es bien sabido que el amor moviliza energías.
Y estas energías pueden provocar
efectos desestabilizantes.
Franco Berardi
El show no se deja mirar desde lejos. La cámara renuncia a la distancia: no se instala en la distancia cómoda del espectáculo. Entra. Se mete entre los cuerpos como si estuviera viva. Da una vuelta completa, roza hombros, persigue una cadera, se extravía en una mezcla confusa de caras. Esto no se “transmite”: se respira.
De pronto el halftime no parece halftime. Parece casa abierta, patio, calle.
Trabajadores de blanco, con pavas; cortan caña que termina en ron.
Un letrero de “coco frío” que no intenta ser símbolo y termina siéndolo igual. Abuelos golpeando fichas de dominó en una plaza, como si el ruido sostuviera algo más que el juego. Un salón de uñas: manos pequeñas, economía grande, una conversación sin subtítulos. Un carrito de piraguas. Un puesto de tacos con nombre propio. Y el cartel seco, sin poesía: “Compro oro y plata. Solo efectivo”.
Una casa puertorriqueña con adornos heredados, esos que no se compran, se cargan. Más allá, una pareja se casa de forma real, en tiempo real. La cámara atraviesa esa escena sin pedir permiso. Un niño duerme en las sillas porque sus padres todavía no se quieren ir. Las sillas blancas de plástico aparecen como una obstinación: el objeto más antiestético del mundo sosteniendo una alegría verdadera.
Aquí la cámara se mezcla, se contamina. No encuadra para contemplar: participa. El show tiene su coreografía de manual, sí, pero lo que me pincha es otra cosa: escenas que rompe la distancia. Ahí el estadio deja de ser estadio y se vuelve esquina, patio, barrio: un recuerdo colectivo que se cuela en el espectáculo más vigilado del planeta.
Bad Bunny aparece como alguien que entra a una fiesta ajena y decide quedarse igual. Canta y baila como camuflaje. Y en ese gesto, que parece simple y no lo es, esas imágenes impropias para muchos se vuelven una experiencia común, nueva, incómoda: algo que no termina de entenderse, pero tiene sabor.
Y justo ahí está la bisagra: no es “solo” un show. Es un acto de entrada. Pero no entramos por el mensaje, entramos por el punctum: ese detalle que hiere, rompe la distancia y nos mete adentro.
La Super Bowl es una liturgia secular: no persuade, sincroniza. No discute, confirma. Es el momento en que el centro se siente a sí mismo como centro. Himnos, banderas, cuerpos entrenados para la competencia, violencia administrada con guante blanco.
Y en ese espacio, Bad Bunny no aparece como portavoz ni como educador. No se traduce. No neutraliza su acento. No suaviza su gestualidad. No explica su música: la despliega.
No hay pedagogía. Hay presencia.
Esa presencia, indeseada para algunos, no necesita convertirse en argumento para producir efecto. A veces basta un cuerpo que ocupa un lugar sin pedir el formulario de autorización.
Todo esto ocurre en un momento histórico que parece escrito por un novelista mediocre con delirios de grandeza: la derecha mundial creciendo como moho en las paredes, prometiendo orden, frontera, castigo. Un mundo donde se vuelve a hablar de patria con esa voz de policía cansado, y donde la palabra “familia” suena a amenaza. No solo Trump, no solo ICE, sino esa marea de gobiernos y movimientos que se alimentan de la nostalgia, como si la nostalgia fuera un combustible barato.
Y enfrente, o al costado, una izquierda que aprendió a hablar con precisión. Afiló el diccionario del daño. Inventó un idioma para nombrar lo que antes era innombrable. Pero a ratos parece que se le cae algo de las manos: la capacidad de producir deseo, de contagiar futuro. A veces vigila el lenguaje como el segurata de la disco vigila una puerta: correcto, competente, incapaz de bailar.
Pero el conflicto ya no se juega solo en el plano del significado. Se juega, cada vez más, en el régimen de sensibilidad.
Aquí conviene volver a una pregunta simple y difícil: ¿cómo sucede que, bajo ciertas condiciones, los signos se conjugan y producen realidad?
Berardi, siguiendo a Bateson, insiste en algo decisivo: la estética no es adorno. Es el campo entero de la sensibilidad. La piel como interfaz. La política comienza ahí: en el umbral donde algo toca y altera (Berardi 2018, 21).
No todo evento se vuelve histórico. Solo aquel que reorganiza lo que puede sentirse, desearse, moverse.
Y entonces: suena Titi me preguntó.
¿Este ritmo cabe aquí? ¿este idioma y acento puede ocupar el micrófono? ¿podemos nosotros también movernos así?
Bad Bunny no trae una tesis. Trae el baile de la esquina. Trae un modo de estar que no se ofrece como “representación” de una región, como si Latinoamérica fuera camiseta o mapa desplegable. Más bien hace aparecer una multiplicidad rara: una América no gringa, hecha de bolivianos y dominicanos y panameños y puertorriqueños y chilenos y gente que trabaja en cocinas y obras y hospitales, gente que vive con una maleta mental siempre lista porque el mundo puede expulsarte cualquier día.
Y, sin embargo, por unos minutos, esa gente no está pidiendo entrar. Ya está adentro.
Es el baile de los que sobran, pero esta vez en el corazón del estadio. Y también afuera.
Porque esos ritmos no están hechos para contemplar. Están hechos para que el cuerpo ocupe espacio. Para que el cuerpo se acerque. Para que el cuerpo sea un problema. Para superar el dolor bailando. Para rozar. Para follar.
Durante un siglo, una tradición moderno-colonial entrenó una mirada que confunde vitalidad con amenaza: el ojo que acusa “exceso” cuando un cuerpo se mueve con libertad; el oído que traduce volumen en “incivilidad”; la moral que llama “sucio” a lo que suda, a lo que roza, a lo no autorizado por la iglesia de turno.
Hablamos de un paradigma de origen eurocéntrico. No “Europa” como territorio: una Europa imaginaria, portátil, instalada en la cabeza como norma. Estados Unidos, que para todos los efectos es una versión bizarra de esa “Europa”, es una máquina de construir normalidad: decide qué gestos son aceptables y cuáles deben volverse sospechosos.
Entonces aparece este tipo y su música. Pegajosa, sí. Eficiente, sí. Pero lo importante no es su eficacia como producto. Lo importante es que produce una escena donde el cuerpo se mueve antes que la ideología. Ahí encaja la figura del ritornelo de Deleuze y Guattari: “el pájaro que canta marca así su territorio” (Deleuze y Guattari 2020, 405). No es una metáfora decorativa: es una teoría mínima del ritmo como operación espacial. Ese ritmo repetitivo, con nostalgia, con combate, con sensualidad, arma un adentro en medio del ruido y, al mismo tiempo, abre una salida. Por eso dicen que “hay territorio desde el momento en que hay expresividad de ritmo” (Deleuze y Guattari 2020, 409). El ritmo no acompaña un territorio ya dado: lo produce.
Y todavía más: aquí el ritornelo no queda pegado a un “personaje” que lo ejecuta, como si el sentido dependiera únicamente de un individuo. “Ya no nos encontramos en la situación simple de un ritmo que estaría asociado a un personaje” (Deleuze y Guattari 2020, 413). En el punto de máxima eficacia, “el propio ritmo es todo el personaje” (Deleuze y Guattari 2020, 413): puede “permanecer constante, pero también aumentar o disminuir” y “hace morir y resucitar, aparecer y desaparecer” (Deleuze y Guattari 2020, 413). No es Bad Bunny “expresándose”: es el ritmo organizando una zona de contacto, una coreografía colectiva, una economía del roce. Territorio y línea de fuga al mismo tiempo.
Tecnologías del contacto. Sudor. Cercanía.
Y eso, en un ritual imperial, es una forma extraña de sabotaje: no destruye la liturgia, la contamina. Le mete barrio en la sangre. Sostiene un baile interminable.
Esto importa porque el giro autoritario global no solo legisla fronteras y discursos: regula cuerpos. Decide qué cuerpos pueden moverse y cuáles deben inmovilizarse (o desaparecer o morir). Qué movimientos son sospechosos. Qué cercanías resultan intolerables.
En ese contexto, no “un cuerpo latino” como esencia, ni una sensualidad de postal, sino un cuerpo leído como latino, codificado como exceso por una mirada policial, insistiendo en moverse sin domesticarse en el corazón del espectáculo más normativo de Estados Unidos, adquiere densidad política.
No es resistencia frontal. Es una herida que baila.
Una música se cuela por los pasillos como el olor a fritura.
Aquí suele aparecer la objeción automática de cierta izquierda acomplejada: “esto es solo una manifestación más del capitalismo”, “es marketing disfrazado.”, “se vendió”.
Mark Fisher (2018, 50-52) vio el truco: muchas veces esa crítica nace de una melancolía de izquierda que confunde lucidez con renuncia. Una izquierda más cómoda denunciando la cooptación que arriesgándose a pensar qué puede producirse desde dentro.
El “todo es capitalismo” se vuelve refugio. Si todo está cerrado, nadie tiene que apostar.
Pero Fisher (2019, 58) insiste: el evento más pequeño puede rasgar la cortina gris del realismo capitalista. No porque sea puro. Justamente porque es raro. Porque no encaja del todo.
Y aquí me interesa una torsión: la rareza como cuidado.
Dufourmantelle (2019) escribe el riesgo no como heroísmo, sino como una forma de cuidado de la vida: cuidar no es conservarlo todo intacto, es aceptar que lo vivo se expone, se mezcla, se arriesga a perder forma. La seguridad total es una muerte con buena iluminación. Una muerte con estética IKEA.
En esa clave, el gesto de Bad Bunny no se vuelve “salvación” ni “revolución”. Se vuelve otra cosa: una hospitalidad conflictiva.
Derrida diría: toda hospitalidad real es imposible sin violencia, porque siempre hay puerta, siempre hay condición (Derrida y Dufourmantelle 2003). Pero a veces la puerta se abre lo suficiente para que entre algo intraducible: un acento que no se domestica, una corporalidad que no se vuelve “presentable”.
No se trata de celebrar ingenuamente ni de absolver. Se trata de distinguir.
Entre la crítica que clausura y la que abre.Entre la identidad que se vuelve museo y la sensibilidad que todavía se mueve.Entre el cuerpo que se disciplina y el cuerpo que insiste en bailar donde/como no debería.
No hay conclusión. Hay una imagen: un estadio lleno, luces como cuchillos, una pantalla gigantesca, el país (el mundo occidental) mirándose a sí mismo, y de pronto una música que hace que el cuerpo quiera moverse. Casi un virus.
No todos se mueven. Algunos se indignan. Otros se ríen. Otros dicen “no se entiende”, los mismos que, cada cierto tiempo, dicen eso de lo que no se deja domesticar: de los “salvajes”, de los que bailan “feo”, de los cuerpos que no piden permiso para existir en público.
Pero algo queda. Una vibración. Una posibilidad pequeña.
Y la pregunta habría que formularla en otro registro, más cercano a Fisher, pero todavía más corporal: si el realismo capitalista es esa cortina gris que nos convence de que nada puede pasar, que diluye cualquier esperanza en consumo, ¿qué hacemos con estos acontecimientos mínimos que quizá la rasgan, aunque sea un segundo? ¿Los despreciamos por impuros? ¿Los archivamos como mercancía? ¿Los anulamos con la palabra “espectáculo”?
¿Es posible cualquier intento de revolución sin cuerpos que sientan distinto, sin disputar la sensibilidad con un gesto mínimo, ordinario, como bailar para contagiar una posibilidad de futuro más erótica, menos puritana, menos optimizada, menos policial?
Como advirtió Pedro Lemebel (1986) hace ya cuatro décadas: “yo no pongo la otra mejilla; yo pongo el culo compañero”.
Tal vez lo que falta no sea otra consigna ni otro manifiesto, sino otra temperatura. Una izquierda más dispuesta a asumir el riesgo del cuerpo. Más de culos, sí, en el sentido lemebeliano: menos santidad, menos martirio, menos policía interna; más insolencia, más presencia, más deseo que no pide permiso.
Porque donde no llega el Estado ni la empresa ni la revolución, a veces solo queda el barrio: los vecinos, el bar de la esquina, el dominó en la plaza, las tías, las abuelas. Y los cuerpos —todavía— reunidos, coordinados, aguantando.
Bibliografía
- Berardi, Franco. 2018. Fenomenología del fin: sensibilidad y mutación conectiva. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora.
- Deleuze, Gilles, y Félix Guattari. 2020. Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia. Valencia, España: Pre-Textos.
- Derrida, Jacques, y Anne Dufourmantelle. 2003. La hospitalidad. Buenos Aires, Argentina: Ediciones de la Flor.
- Dufourmantelle, Anne. 2019. Elogio del riesgo. Buenos Aires, Argentina: Nocturna Editora / Paradiso Editores.
- Fisher, Mark. 2018. Los fantasmas de mi vida. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora.
- Fisher, Mark. 2019. Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora.
- Lemebel, Pedro. 1986. “Manifiesto (Hablo por mi diferencia)”. Intervención en acto político. Santiago de Chile.
Apúntate, que lo último —lo urgente, lo triste, lo hermoso— te lo dejamos en el buzón, como carta sin remitente.
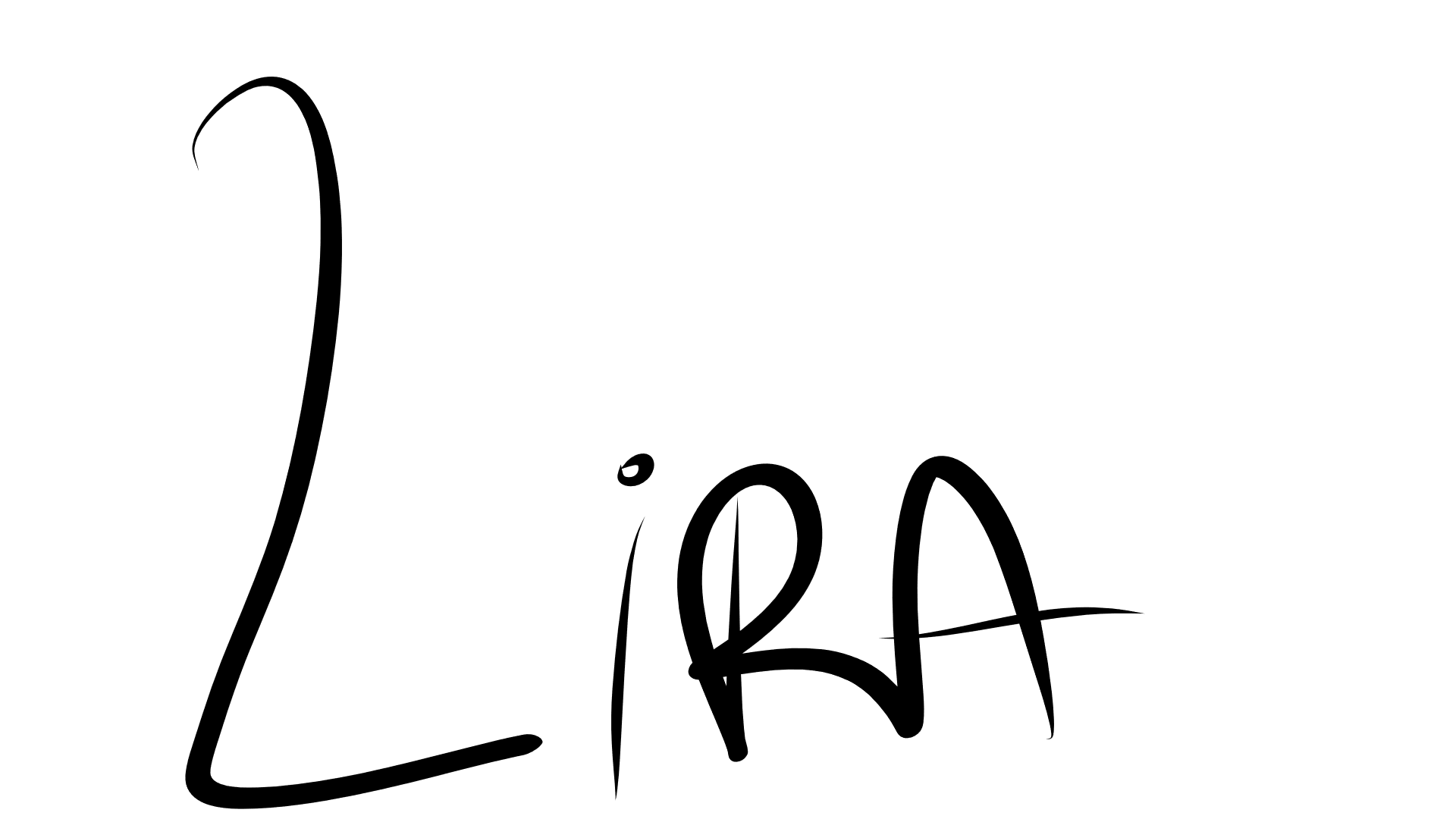





Member discussion