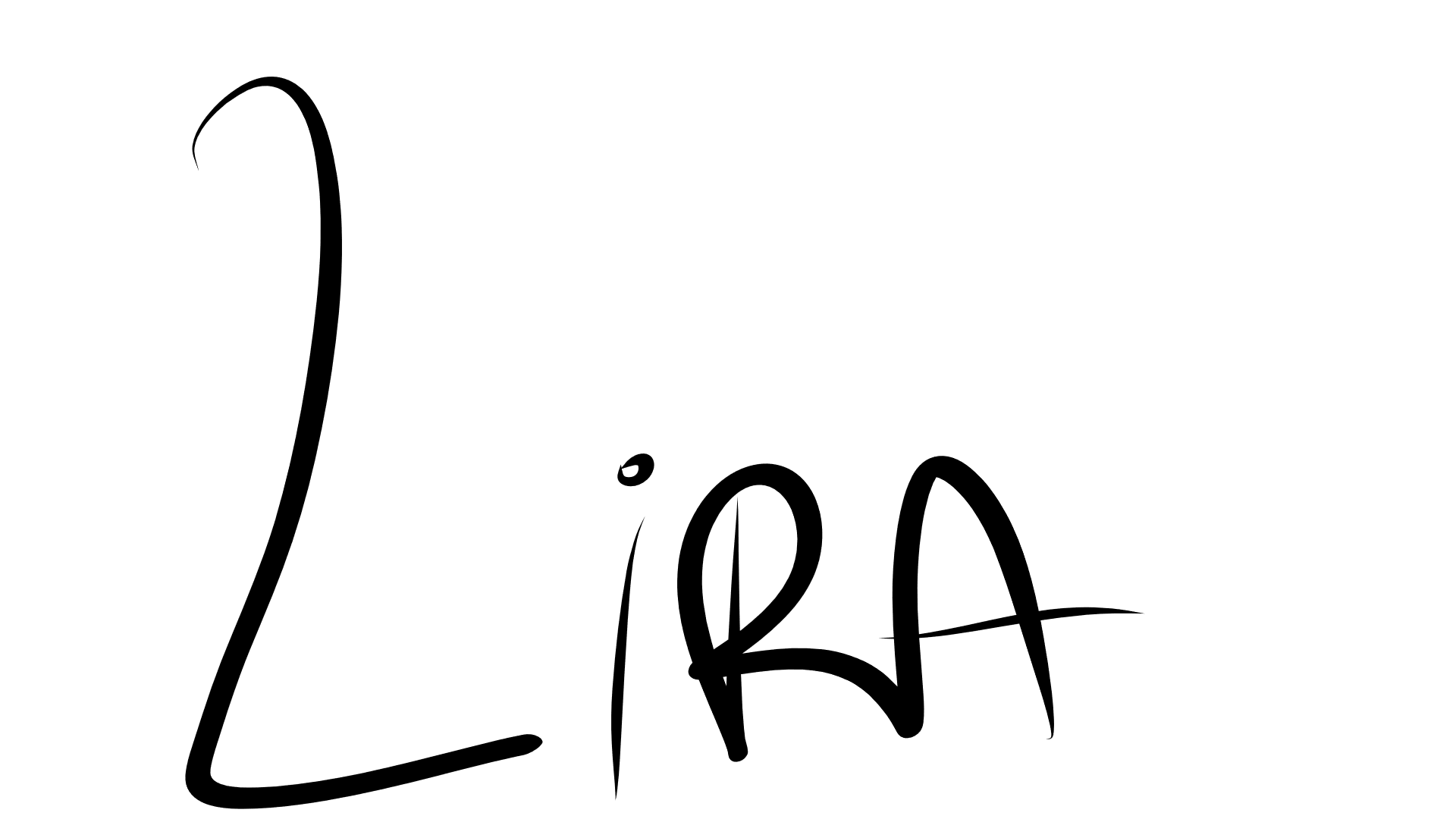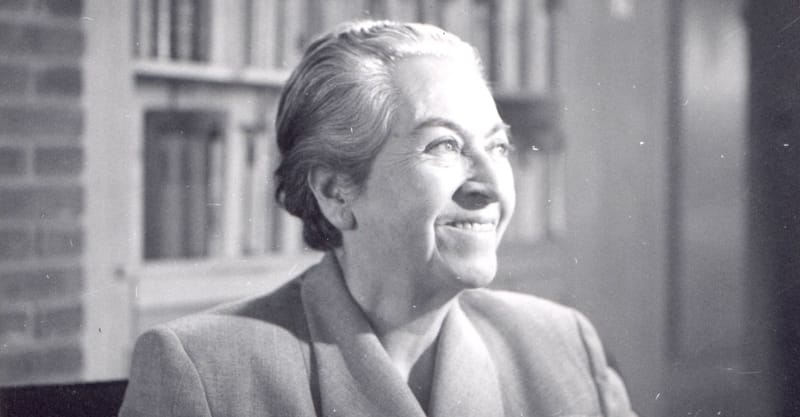Se disipa la neblina
que cubre el colador
y aparece el arroz
en su blanca insistencia.
Antes de comer
pienso en los dedos
que han juntado aquellos granos.
Pienso en vos. Aquel verano.
El mar solía ser una pausa
entre nosotros.
Planeábamos la tarde
y en alguna reposera nos dejábamos abrazar.
Éramos como un poema de Mallarmé:
uno no sabe muy bien qué decir.
Pero después
los tiempos cambiaron.
Por sacudir viejas historias
la habitación se llenó de tierra:
ahí aparece el estornudo
como un tropezón en el discurso;
la alergia era una sola
a veces tuya, a veces mía.
Cuando te fuiste
hubo algo que se limpió,
pero yo insistía en apretar
tu ropa contra mi cuerpo, en poner
dos tazas sobre la mesa.
En el mercado, las vecinas preguntaban:
¿dónde está?
En un mundo nuevo
y ya pasaron varios meses.
El otro día hablamos por teléfono.
Te pregunté: ¿qué tal el invierno?
Me dijiste:
Por primera vez
estuve esperando con ansias
el cambio de una estación.
Día tras día
nublado desapasionado;
no esas nubes así
grandes, cargadas
como una panza, negras
en distintas tonalidades
que cuando llueve
explotan.
Acá la capa de nubes es monolítica
color blanco
sin corazón,
y la lluvia, una lluvia burocrática
que está porque tiene que estar.
Hace tres grados:
el frío que me gusta.
Algo fumígeno sale por la reja
que lleva a las catacumbas.
Debe haber alguna fiesta
y yo me la estoy perdiendo.
Qué ganas
de que vengas a conocer
mi pequeño ecosistema.
Cuando llueve
París es un pan negro mojado.
Definitivamente, esta ciudad
no es para cualquiera.
Vos no sos para cualquiera,
respondo de este lado del teléfono
y me quedo quieta
para que nada se rompa.
De paso, espero.
En ese momento el silencio crece.
Cada palabra, el filo que rebana
un gesto de orgullo.
El arroz descansa sobre el plato.
Pienso en París y pienso en la nieve:
algo delicado
que se posa en los abrigos.
Ya iré, ya iré.
Por ahora, te extraño
desde un lugar que no duele.
Hoy me senté en el balcón, al lado
del geranio que explotaba,
y leí tu carta de puño tembleque,
un pulso de manos
cubiertas de lana y de frío.
Francia,
país que siempre miré de reojo.
Nunca quise admitir que vivo acá.
Vine porque era lo más fácil
y sin saber bien qué era esta ciudad.
Vine porque si triunfaba en París
habría triunfado en el mundo.
Luego, fui aprendiendo
que yo también importo.
Hoy el clima es apacible;
no me siento agredido.
Anduve por Montmartre
sin plan, dando vueltas,
y era exactamente
el día que necesitaba.
No voy a mentir,
cada tanto se me viene
una frase de Larralde:
todo lo que era bonito
adentro de la cabeza,
medio se vuelve tristeza
y entra a volar bajito.
Ahora, camino bordeando el Sena.
El sol va corriendo, de a poco,
la dureza invernal.
Me traje el almuerzo;
tengo diez euros en el bolsillo
hasta que cobre.
Justo ahora pasa un barco,
pero si no, ni siquiera hay ruido.
Querido, estás
en mi palma húmeda
por el calor del Río de la Plata.
El sol que te absuelve
a mí me condena.
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Ya falta poco para tu primavera.
Acá también, el otoño
se está precipitando
y hace que todo caiga:
el pelo, las hojas,
tu carta que arremete
y se trepa al viento, surfea
hasta perderse de vista.
Un coro de bocinas
se acopla dejando oír
la melodía principal:
una sirena.
Pero nada interfiere
en una correspondencia
tan azul como la nuestra.
En alguno de los rincones
de mi mundo interior,
yo
te
escucho.