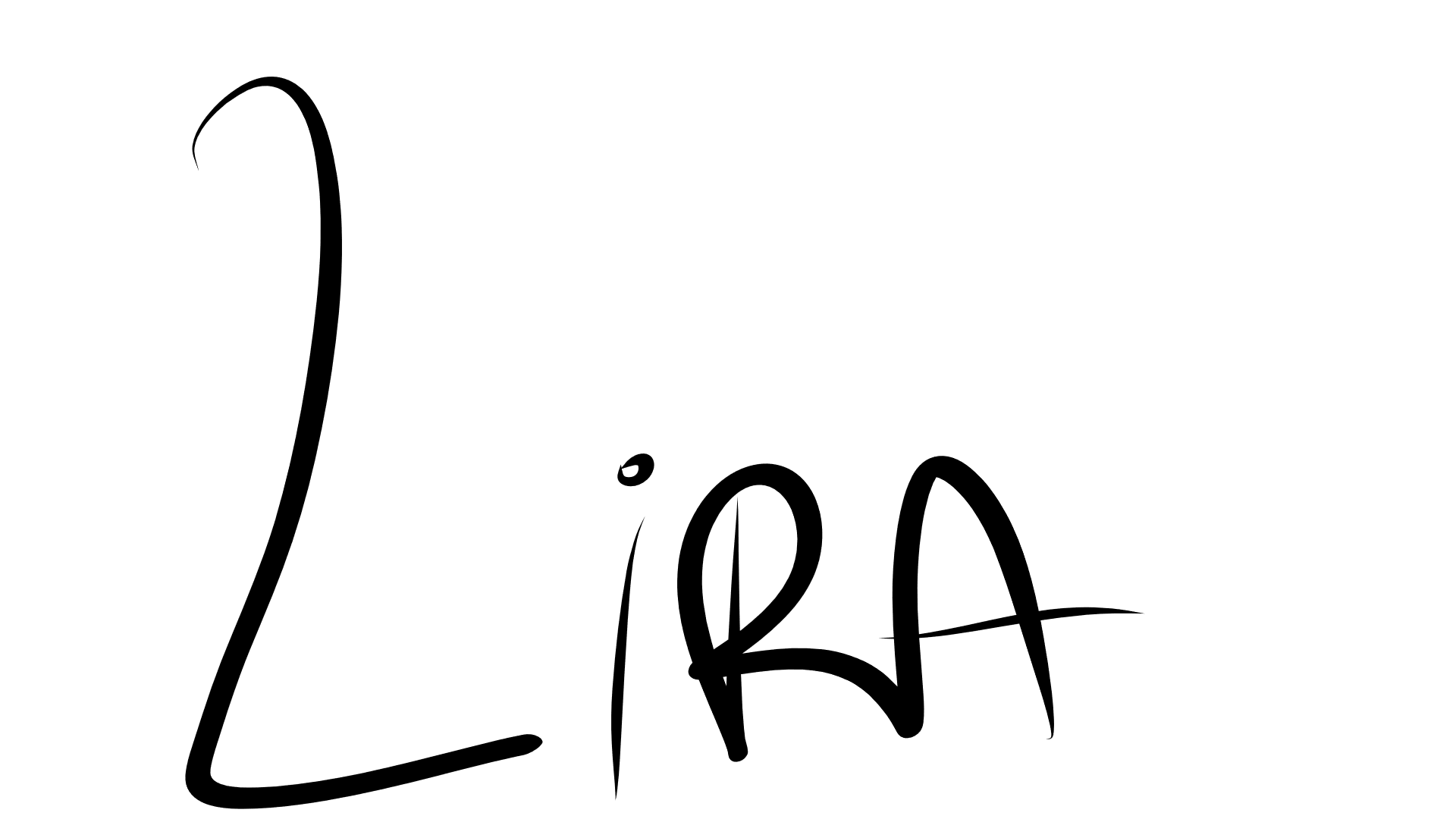Hemos de escribir para salvar a quienes más amamos. Hemos de escribirlos, sus formas, sus manos, el olor impregnado en el borde del cuello de sus camisas, sus dientes torcidos, sus miradas despiertas refugiadas en nuestra memoria. Hemos de escribir porque amamos lo más frágil de ellos: la carne, los huesos, el cerebro inflamado, la sangre que fluye lenta, la falta de oxígeno. Hemos de escribir hasta sacarnos del pecho la noche, la sonrisa expirada, la distancia irreversible con los instantes fósiles: todos los miembros de una familia están vivos y disfrutan de un té puro y pan con mantequilla a media tarde. Una escena cualquiera que retorna cada vez más pálida. Un momento irrelevante para los inmortales, pero fundamental para los que se mueren y los que nos quedamos. Un recuerdo sólido como un ancla. Esa época cuando todos se reían, con sus cuerpos intactos, fuertes como balas recién disparadas, amparados sin saberlo por la resistencia de una escena íntima y familiar, décadas condensadas en un acto sencillo e irreparable. Aquí, ahora. Cuando la ciencia es inútil ante los cuerpos heridos, cuando solo nos quedan los ritos y mitos, cualesquiera que estos sean, emergen nuevas formas. Un dios principiante como un atardecer que respira por sí mismo y que abraza a mi familia reunida, aquella tarde irrecuperable, cuando el bullicio de la familia reunida lo inundaba todo, el silencio era mínimo y los rayos de luz caían hinchados como limones.
Los cuerpos heridos
Poema inédito de Héctor Lira (Santiago de Chile, 1988) de la colección "Bajo un sol que destruye números" (2024).